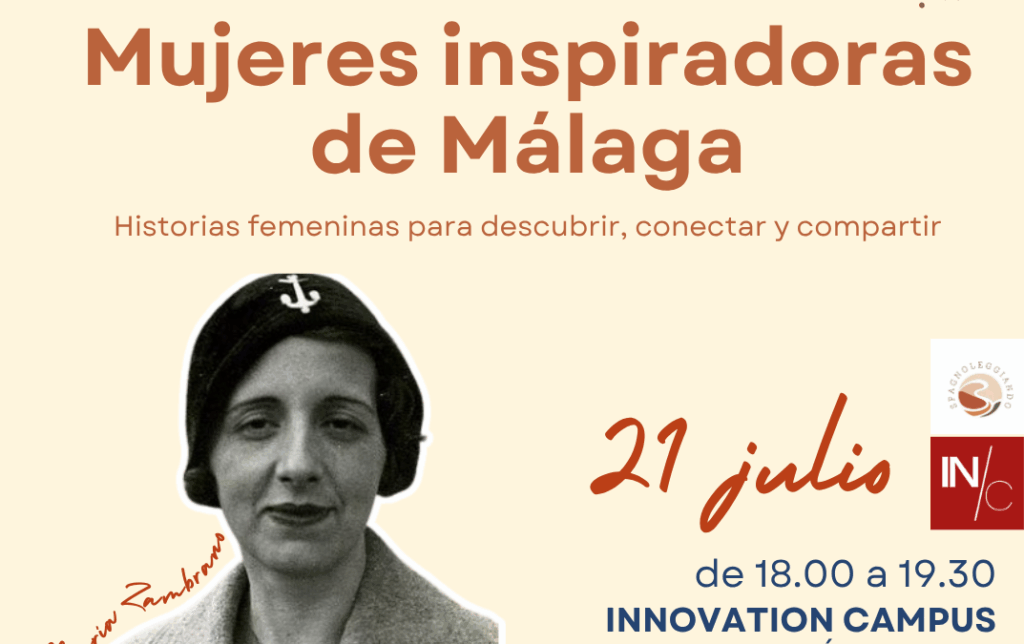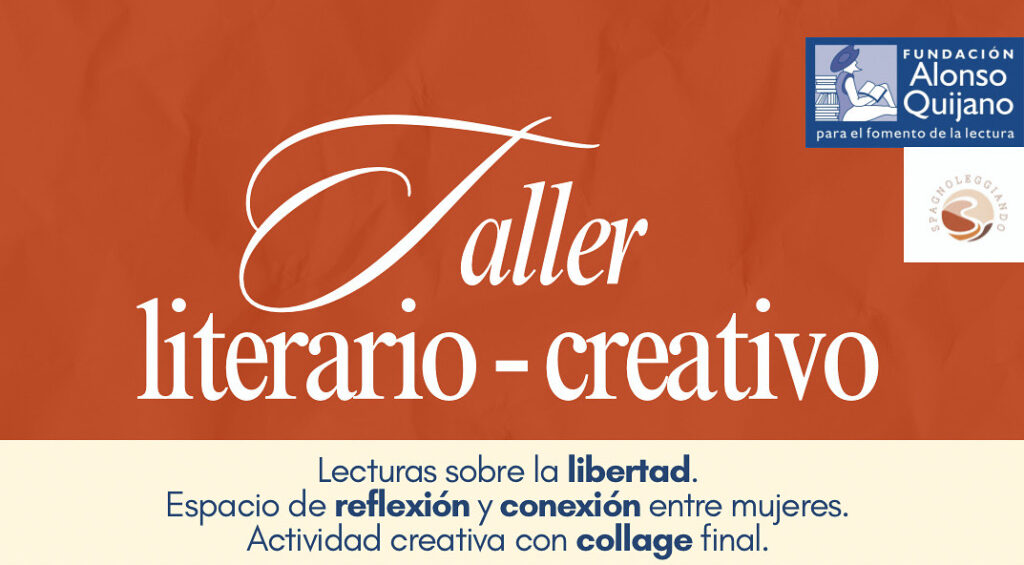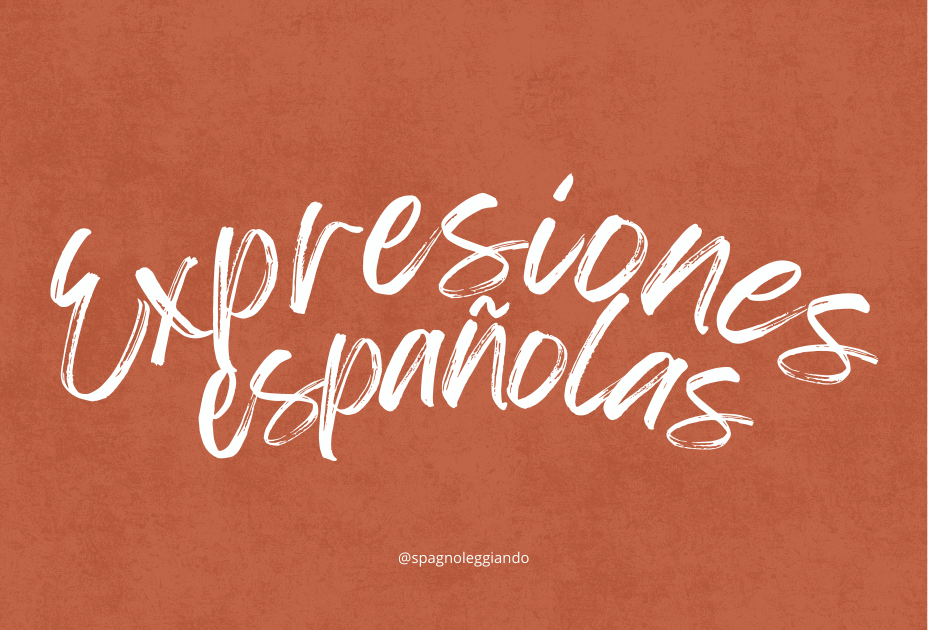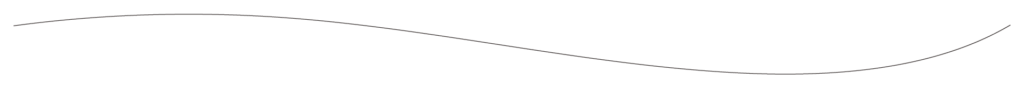Raíces medievales: estudiantes sopistas y la “sopa boba”
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de ✨Vero | España te transforma (@spagnoleggiando)
La tradición de la tuna universitaria hunde sus raíces en la España medieval, vinculada a los estudiantes pobres conocidos como sopistas. Estos jóvenes, matriculados en los primeros Studium Generale (precursor de las universidades fundados a comienzos del siglo XIII), debían aguzar el ingenio para subsistir mientras cursaban sus estudios.
Se les llamaba sopistas porque buscaban sustento en la “sopa boba”, un caldo de sobras que los conventos repartían gratuitamente a necesitados. De ahí proviene la expresión popular “estar a la sopa boba”, que alude a vivir a costa de la caridad o de otros. Para conseguir un plato de comida o unas monedas, estos estudiantes ambulantes recurrían a sus habilidades musicales, trocando canciones por cena en mesones y figones. Solían llevar siempre consigo una cuchara y un tenedor de madera –símbolo inequívoco de su condición–, listos para aprovechar cualquier ocasión de llenar el estómago.
El término sopista surgió, según algunos, como un juego de palabras entre “sopa boba” y sofista, aludiendo a la elocuencia picaresca con que estos estudiantes conseguían lo que querían. Ya en la literatura del Siglo de Oro se encontraba referencia a esta figura: en Don Quijote de la Mancha (1605), Cervantes menciona como “la mayor miseria del estudiante esto que entre ellos llaman andar a la sopa”, reflejando las penurias y el hambre que pasaban muchos escolares. También la picaresca española retrató al estudiante pobre, astuto y a veces ladrón, que vive de prestado y sufre burlas de compañeros más ricos. Estas descripciones literarias consolidaron el estereotipo del estudiante tunante, alegre y pícaro, dispuesto a todo por un mendrugo o una aventura galante.
Juglares universitarios y primeras tunas
Aunque la imagen romántica equipara a los tunos con trovadores y goliardos medievales, las investigaciones señalan que la tuna, tal como hoy se conoce, tomó forma más adelante.
No obstante, existen evidencias tempranas de estudiantes músicos: Alfonso X el Sabio (1221-1284) alude en sus Siete Partidas a “esos escolares que trovan y tañen instrumentos para haber mantenencia”, confirmando que ya en el siglo XIII algunos alumnos se ganaban la vida cantando. Igualmente, un estatuto de 1300 de la Universidad de Lérida prohíbe las rondas nocturnas de estudiantes bajo pena de confiscarles los instrumentos, porque alteraban el descanso ciudadano. Estas normas sugieren que la costumbre de rondar y tocar por las calles estaba bien arraigada desde los albores universitarios.
En sus orígenes, la tuna agrupaba a estudiantes sin recursos que viajaban de ciudad en ciudad, guitarra en mano, para costearse los estudios o el viaje de vuelta a casa durante vacaciones.. De hecho, del deambular picaresco de aquellos sopistas provienen expresiones como “correr la tuna”, sinónimo de llevar una vida vagabunda tocando y cantando. También la palabra “tunante” (hoy equivalente a bribón) se usó desde antiguo para referirse a estos estudiantes mendicantes nocturnos. Con el tiempo, tunante derivó en “tuno” para designar al miembro de una tuna.
La tuna en el Siglo de Oro: pícaros, novelas y tradición estudiantil
Para el siglo XVI y XVII, los tunos y sopistas ya formaban parte del paisaje universitario español y de sus tradiciones.
En 1538 una disposición llamada Instrucción para bachilleres de pupilos ofreció viviendas benéficas a estudiantes sin medios. Muchos sopistas se acogieron a estas casas, dirigidas por veteranos (llamados bachilleres de pupilos), quienes debían además tutelar académicamente a los bobos o novatos.
Nacía así una peculiar jerarquía estudiantil: los nuevos pupilos servían de escuderos a los antiguos sopistas, ayudándoles en sus correrías a cambio de que estos les enseñasen “su gaya ciencia musical”. Las travesuras y novatadas que sufrían los primerizos quedaron inmortalizadas por los escritores de la época.
En la novela picaresca Guzmán de Alfarache (1599), Mateo Alemán describe una residencia estudiantil donde “jamás se les caían las guitarras de las manos” y donde los jóvenes, en vez de estudiar, se dedicaban a cantar sonetos y entretener a todos. Por su parte, Francisco de Quevedo en Historia de la Vida del Buscón (1626) narra cómo, tras superar su periodo de aprendizaje y burlas, el novato era finalmente aceptado entre los veteranos.
En la España barroca, la figura del estudiante tuno –pobre pero ingenioso, músico nocturno y buscavidas– se afianzó como símbolo de la vida bohemia universitaria. Personajes literarios inspirados en ellos aparecen en entremeses teatrales (como La cueva de Salamanca, atribuido a Cervantes) y en múltiples relatos breves. Cervantes, de hecho, incluyó alusiones a las prácticas tunantescas no solo en Don Quijote, sino también en novelas ejemplares como Rinconete y Cortadillo o El licenciado Vidriera, criticando con humor la vida disipada de ciertos estudiantes. La pintura costumbrista del Siglo de Oro, sin embargo, no dejó huellas claras de tunos mendigando sopa; los grandes artistas parecieron desentenderse de ese fenómeno en un país donde la pobreza estudiantil era generalizada. Hubo que esperar a épocas posteriores para verlo reflejado en el arte gráfico y la imaginería popular.
Durante el siglo XIX, en plena época romántica, resurgió con fuerza el interés por las tradiciones estudiantiles. La imagen del tuno medieval fue idealizada y en ocasiones reinventada por el costumbrismo decimonónico. Investigaciones modernas señalan que las tunas universitarias tal y como las conocemos hoy tienen su origen en las estudiantinas de carnaval de mediados del siglo XIX. En ese periodo, aprovechando una mayor libertad de asociación durante la regencia de María Cristina, proliferaron en España comparsas musicales de estudiantes llamadas estudiantinas. Estas agrupaciones, dirigidas por un maestro, vestían con trajes inspirados en antiguos uniformes escolares y obtuvieron gran éxito animando fiestas, teatros y carnavales. Por ejemplo, se hizo célebre la Estudiantina Española que participó en el Carnaval de París de 1878, llevando las rondallas universitarias más allá de nuestras fronteras.
A imagen de aquellas estudiantinas carnavalescas, las universidades españolas recrearon las primeras tunas modernas. Los nuevos tunos evocaban a los antiguos sopistas que recorrían ciudades con sotana raída, pero ahora lucían un atuendo más vistoso y un repertorio organizado.
Se recuperaron elementos tradicionales –la capa larga con sus cintas, el jubón negro, la beca o banda de color según la facultad– y se incorporó el formato musical de orquesta de pulso y púa (bandurrias, laúdes y guitarras) que tan bien había funcionado en las estudiantinas. La capa siguió siendo prenda emblemática: en ella los tunos cosían escudos de las ciudades visitadas y coleccionaban las cintas regaladas por admiradoras, símbolo de conquistas y recuerdos. También regresó la tradición de las rondas nocturnas: serenatas bajo los balcones de las damas, ahora convertidas en entrañables estampas románticas.
Hacia finales del siglo XIX, la tuna se había consolidado como parte pintoresca del folclore nacional. Escritores costumbristas y viajeros extranjeros la mencionaban en sus crónicas. No es casualidad que un artista de la talla de Gustave Doré la inmortalizara en sus grabados al retratar España (como el de arriba, donde unos “étudiants de la tuna” cantan bajo un balcón). Asimismo, el significado original de tuno como vagabundo pedigüeño quedó recogido en diccionarios de la época: en 1787 la palabra apareció definida como “pordiosero, el que anda pidiendo de puerta en puerta”. Pero a finales del XIX, tuno ya designaba principalmente al estudiante trovador y la tradición comenzaba a verse con nostalgia y orgullo patriótico.
La Cuarentuna: antiguos tunos y continuidad de la tradición
Hacia finales del siglo XX, conforme los tunos veteranos iban dejando la universidad pero no la pasión por la música, surgió una iniciativa para prolongar la vida tunantesca más allá de la etapa estudiantil. Apareció así la figura de la Cuarentuna, agrupación formada por antiguos tunos (muchos ya cuarentones, de ahí el nombre) que decidieron no “jubilarse” de la tuna.
La primera asociación de este tipo nació en 1977 en Barcelona, fundada por ex integrantes de la tuna universitaria de esa ciudad. Cuenta la anécdota que un grupo de ellos estaba reunido cerca de la universidad cuando unas señoras les recriminaron jovialmente: “¿Vosotros cómo vais a ser tunos, si ya sois unos cuarentones?”. A lo que respondieron con ingenio: “No señora, no somos tunos… ¡somos cuarentunos!”. El término hizo gracia y cuajó entre aquellos antiguos estudiantes, orgullosos de rondar pasados los cuarenta. Así quedó bautizada la Cuarentuna de Barcelona, pionera en institucionalizar a los tunos veteranos.
Pronto la idea se extendió por España y el mundo. En 1986 se fundó la Cuarentuna de Córdoba, considerada de las más antiguas y activa continuadora de la tradición de antiguos tunos, Años después surgieron cuarentunas en lugares tan diversos como Holanda (Eindhoven, década de 1990), Portugal (Viana do Castelo, 2004) o México (Ciudad de México y Oaxaca), lo que demuestra la dimensión internacional de la hermandad tunantesca. Para coordinar y apoyar estas agrupaciones, el 20 de noviembre de 2010 se creó la Federación Internacional de Cuarentunas, con 21 asociaciones fundadoras y que hoy integra a decenas de ellas alrededor del mundo. A través de certámenes, encuentros y giras, las cuarentunas mantienen vivo el espíritu jovial de la tuna entre quienes ya dejaron de ser estudiantes, demostrando que la música y la camaradería no entienden de edades.
En España, prácticamente cada universidad o región con tradición tunantesca cuenta ya con su cuarentuna. Por ejemplo, la Cuarentuna Universitaria de León se constituyó en 2017 al celebrarse el 40º aniversario de la tuna local, incorporando a decenas de profesionales (médicos, abogados, ingenieros, etc.) que en su día fueron tunos y que hoy combinan sus vidas laborales con la música. Estas agrupaciones de veteranos se dedican a fomentar las actividades musicales tradicionales, formar a sus asociados y difundir la cultura tunantesca, funcionando como puentes entre la universidad y la sociedad.
La tuna en la actualidad y su impacto cultural
En nuestros días, la tuna sigue siendo un elemento reconocible de la vida universitaria española, aunque su presencia se ha visto reducida en comparación con épocas pasadas. Prácticamente todas las universidades españolas cuentan con alguna tuna –ya sea por facultades (Tuna de Derecho, de Medicina, de Ingenieros, etc.) o de distrito universitario–, que ameniza eventos académicos, fiestas patronales y certámenes musicales estudiantiles. Si bien el asociacionismo juvenil se ha diversificado (deportes, voluntariado, clubes de rol, etc.), las tunas perviven como guardianes de la tradición en campus modernos. En muchas ciudades universitarias se organizan rondas, certámenes nacionales e internacionales de tunas y recitales anuales con respaldo institucional, lo que mantiene vigente este legado culturales.
La tuna también se ha adaptado a los nuevos tiempos en ciertos aspectos. Por ejemplo, aunque históricamente era una actividad exclusivamente masculina (dado que hasta fines del s. XIX las mujeres no accedían a la universidad), desde finales del siglo XX existen tunas femeninas y mixtas. La primera tuna formada íntegramente por mujeres en España data de la década de 1960, y en los años 90 surgieron varias tunas femeninas universitarias (pioneras en la Universidad Complutense de Madrid, Alicante, Zaragoza, etc.). Hoy día, cada vez más mujeres tunas “rondenan” por las calles, superando resistencias de algunos círculos tradicionalistas e imprimiendo su sello a la tradición tunera. Aunque formalmente las tunas universitarias no excluyen a nadie por género, en la práctica han tenido que crearse agrupaciones femeninas paralelas para abrir espacio a las tunantas. Esta evolución refleja los cambios sociales y la inclusión de la mujer en todas las facetas de la vida universitaria, enriqueciendo el patrimonio cultural de la tuna.
La proyección internacional de la tuna es otro indicador de su impacto. Gracias al carácter viajero de los tunos, la tradición se exportó a diversos países de Europa y América a finales del siglo XIX. Países latinoamericanos como México, Perú, Chile o Puerto Rico adoptaron las estudiantinas universitarias, convirtiéndolas en parte de su propio acervo cultural. Hoy existen tunas en prácticamente toda Hispanoamérica, así como en naciones tan dispares como Países Bajos (donde se formó una tuna de Delft a mediados del XIX) o Filipinas. La tuna, por tanto, ha servido como embajadora cultural informal, llevando canciones españolas a rincones lejanos y estableciendo lazos entre antiguas colonias y la metrópoli a través de la música estudiantil.
Finalmente, cabe señalar que la tuna no está exenta de polémicas en la sociedad actual. Su sola longevidad la hace enfrentarse a visiones encontradas: para muchos es una tradición entrañable que encarna valores positivos y aporta alegría y color allí por donde pasa; para otros, representa costumbres pasadas de moda o cuestionables (por ejemplo, se critica a veces el exceso de novatadas o cierta actitud machista heredada de otros tiempos). Con todo, la pervivencia de la tuna indica su capacidad de adaptación. Lejos de desaparecer, ha encontrado nichos donde seguir vigente, como animar eventos (es común contratar tunas en bodas, aniversarios o serenatas sorpresa) y mantenerse como símbolo folclórico de la vida estudiantil.
En conclusión, la tuna en España ha recorrido un largo camino desde aquellos sopistas medievales que cantaban por un plato de sopa hasta las modernas cuarentunas globales. Su historia entrelaza picaresca, música y camaradería, dejando un rastro indeleble en la literatura, el habla cotidiana y las tradiciones festivas. Tunos de capa negra y cintas al viento siguen rondando plazas y facultades, recordándonos que, mientras haya un estudiante con guitarra y ganas de cantar, la vieja tuna –parte viva del patrimonio cultural español– continuará entonando sus clavelitos bajo las estrellas.
Escucha la canción más popular entre los tunos:
Si estás en Málaga, cada miércoles en el bar-restaurante El Jardín, cerca de la Catedral, podrás disfrutar de la Cuarentuna de Marbella. ¡No te lo pierdas!
Fuentes: tuna.upv.es ; ahoraleon.comtuna.upv.es, tuna.upv.eses.wikipedia.org ; tunaemundi.com